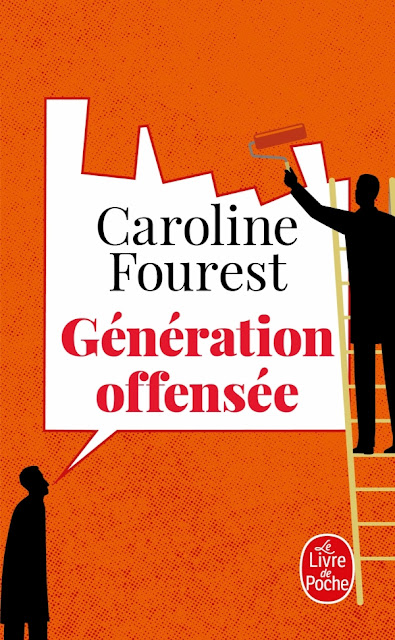Una jauría de inquisidores
Como toda tempestad, los malos vientos de la Inquisición moderna siempre comienzan a soplar en las redes sociales. Lugar de libertad, Internet también es el lugar de todos los juicios. Allí el descontrol es anónimo, se lincha ante la más mínima sospecha. Una jauría de trolls furiosos, a los que la filósofa Marylin Maeso llama “los conspiradores del silencio”1, por cómo consiguen amordazarnos. Estamos viviendo el advenimiento de ese “mundo de siluetas”, ese mundo de engaños que temía Albert Camus.2 La tiranía de la ofensa reina por doquier, como preludio de la ley del silencio.
Basta con escribir “cultural appropriation” en Google, concepto que se insinuó en el debate público hace tan solo una década, para contabilizar 40.200.000 resultados. Un diluvio.
Las primeras cazas con perros comenzaron con el cambio de siglo. Una hermosa mañana de noviembre de 2012, Heidi, una madre de familia americana, descubre que está siendo insultada e injuriada por Internet. ¿Su crimen? Haber organizado un cumpleaños temático japonés para su hija. El día anterior, había esparcido flores de cerezo sobre la mesa, había servido té en tazas tradicionales y había cambiado sus cubiertos por unos elegantes juegos de palillos. A las amigas de su hija les encantó ataviarse con kimonos y maquillarse como geishas y, por supuesto, inmortalizaron el evento con sus teléfonos móviles, para luego publicar sus fotos en las redes sociales. Pésima idea. Una manada de comentarios iracundos se dio cita en el after para estropear la fiesta y vilipendiar públicamente a la señora.
Un internauta la acusó de yellow face, como si el hecho de maquillarse como una geisha por un cumpleaños tuviera la más ínfima relación con los tiempos de la segregación, cuando los actores blancos se disfrazaban de negros para mofarse de ellos desde el escenario. Se le recrimina educar mal a su hija: «¡Enséñales a tus hijos que eso está mal!». Aclaremos que todos los internautas ofendidos son estadounidenses. Los pocos participantes de origen japonés dicen sentirse apabullados... ante semejantes reacciones. Uno de ellos vive en Japón y no entiende la furia del indignado que dirige la acusación contra aquella madre de familia: “Las únicas personas que creen que la cultura no debería compartirse son los racistas como tú”. Para él, “a una gran mayoría de los japoneses les gusta que otras personas se esmeren por apreciar la cultura japonesa. Lo fomentan”. Un comentario que otros aprueban: “Esa fiesta es una forma de pasar por la experiencia de otra cultura”.
Desconcertado por el simplismo del inquisidor estadounidense, otro de los internautas japoneses se pregunta: “¿Dónde colocas el límite de lo que está ‘autorizado’? Si esa niña fuera de origen japonés, ¿la fiesta estaría bien? ¿Solo estás autorizado a preparar una pizza si vives en Italia?”.
La pregunta da en el clavo. Pero la jauría da miedo. Cada vez más padres consultan Internet para saber qué es “correcto hacer para Halloween”, aterrorizados ante la idea de ser injuriados como Heidi. El mismo año, otra madre de familia pregunta a sus amigos en las redes sociales si puede organizar una fiesta temática Moana, como guiño al dibujo animado que ensalza a la heroína polinesia. La mujer aclara que en su familia “somos muy blancos y muy Rubios”. Improvisando el papel de jefe de familia virtual, un internauta decreta que la “celebración cultural” no es “apropiación”, siempre y cuando los niños no practiquen la brown face (oscurecerse la tez). Otra madre recalca que ve a muchas niñas disfrazarse de Frida Kahlo para Halloween y que “no le resulta irrespetuoso”. Lo único que espera es que esas chicas sepan quién era la pintora “y que esta no se reduce a una ceja única y unas flores bonitas”. No hay nada menos seguro. En el país del juicio por “apropiación cultural”, de lo que menos se apropia la gente es de la cultura general.
¿Cómo explicar semejante inflamación de las polémicas? La chispa surge de una visión confusa del antirracismo, y la amplitud del linchamiento, por su parte, proviene de nuestras nuevas modalidades de debate y del fenómeno jauría 2.0. Con las redes sociales, ya no hay necesidad de crear movimientos, fabricar pancartas ni salir a la calle con frío para protestar. Podemos manifestarnos desde el calor de nuestras casas y protegidos por el anonimato. Por ello, los motivos de indignación son lógicamente más cuantiosos y, a veces, más fútiles también. Ya no nos tomamos el tiempo necesario para digerir o respirar antes de gritar. Al más mínimo desacuerdo, ante la más ínfima picadura en nuestra epidermis —por más microscópica que sea—, chillamos a través de nuestro teclado. Sobre todo si un “amigo” virtual o un miembro de nuestra tribu digital lidera la acusación. Nos integramos uniendo nuestros gritos indignados al círculo de los ofendidos.
Pocas veces la identidad virtual ha definido tanto nuestra identidad real. Según Clément Rosset, “la identidad prestada”, esa “imitación del otro”, permite “que la personalidad se constituya”.3 La generación actual se construye principalmente emulando a aquellos que linchan a los demás por Internet. Con tanto ímpetu que conformar una jauría protege. Con tanto revuelo que basta con calificarse de “ofendido” o “víctima” para llamar la atención. Una chispa, un mero posteo que vocifere la apropiación cultural, es suficiente para hacerse amigos y hallarse en el centro de la actualidad. No importa la cantidad de lobos, puesto que la legitimidad viene del estatus de víctima. No hay nada más glorioso que librar una lucha desigual.
Esa nueva relación de fuerzas resulta más bien simpática para combatir la injusticia, las multinacionales, desafiar a los dictadores y derrocar tiranos. La otra cara de la moneda es esa inflación de campañas absurdas y desproporcionadas contra madres de familia, miembros de la jet set o artistas.
La interactividad digital obliga a la prensa en línea a reaccionar por todo, cada vez más rápido, con cada vez menos tiempo de reflexión. Ante el menor storytelling que ponga en escena a una minoría contra una mayoría, aparece una página, un blog y hasta un medio transmitiendo el pico de fiebre. Los periodistas de las redacciones digitales son particularmente aficionados a ello. Por una sencilla razón. Es un tema fácil de escribir, en poco tiempo, lúdico y que provoca reacciones. Auténticos “ciberanzuelos”, ideales para causar un incremento en el contador de visitas y, como consecuencia, en los recursos de una prensa económicamente frágil.
Si agregamos que ya ningún colaborador, que a menudo es un becario, tiene tiempo, o siquiera el reflejo, de discriminar entre lo significante y lo insignificante, es comprensible que exista tal cantidad de notas dedicadas a la más mínima conmoción. Sobre todo, si atañen a las celebridades. Esto no resultaría grave si el enojo no fuera totalmente artificial y si esa jauría, a veces en realidad un grupúsculo, no ganara el caso de manera casi sistemática, logrando la disculpa o la censura.
--
Referencias
1. Marylin Maeso, Les Conspirateurs du silence, París, Éditions de l’Observatoire, 2018.
2. Albert Camus, «Le siècle de la peur», en «Ni victimes ni bourreaux», Combat, 1948.
3. Clément Rosset, Loin de moi, París, Les Éditions de Minuit, 1999, p. 41.
Fuente: Generación ofendida. De la policía cultural a la policía del pensamiento, Península/ Del Zorzal, 2021, Capítulo 1.