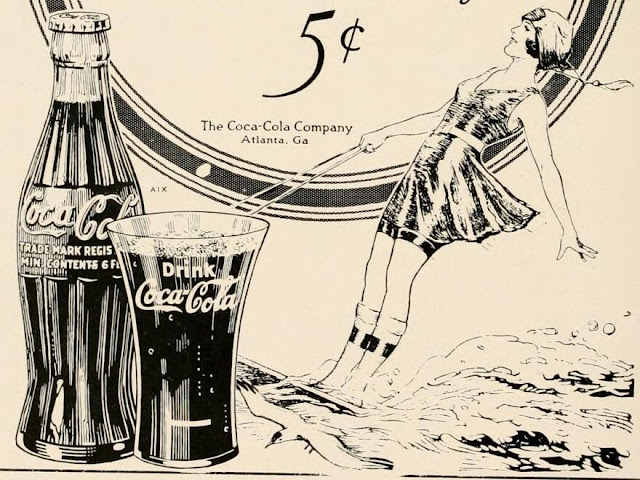Nueva Orleans, Katrina, veinte años después
Veinte años después de que el huracán Katrina arrasara Nueva
Orleans, las imágenes todavía nos persiguen: vecindarios enteros bajo el agua,
familias varadas en los techos y una ciudad de rodillas.
Estudiamos la planificación de desastres en la Universidad
Texas A&M y buscamos formas en que las comunidades puedan mejorar la
seguridad frente a las tormentas para todos, en particular para los vecindarios
de bajos ingresos y de minorías.
Katrina dejó en claro lo que muchos investigadores de
desastres han descubierto desde hace mucho tiempo: los peligros como los
huracanes pueden ser naturales, pero la muerte y la destrucción son en gran
parte obra del hombre.
Cómo Nueva Orleans construyó la desigualdad en sus cimientos
Nueva Orleans nació desigual. A medida que la ciudad creció
como un centro comercial en el siglo XVIII, los residentes adinerados
reclamaron los mejores bienes raíces, a menudo en terrenos más altos formados
por sedimentos de los ríos. La ciudad tenía pocas tierras altas, por lo que
todos los demás se quedaron en áreas "detrás de la ciudad", más cerca
de los pantanos donde la tierra era barata y las inundaciones eran comunes.
A principios del siglo XX, la nueva tecnología de bombeo
permitió el desarrollo en las zonas pantanosas propensas a inundaciones y la
vivienda se extendió, pero el bombeo causó un hundimiento de la tierra que
empeoró las inundaciones en vecindarios como Lakeview, Gentilly y Broadmoor.
📢Suscríbete a nuestro newsletter semanal.
Luego, la discriminación hipotecaria (redlining) comenzó en
la década de 1930. Para guiar las decisiones de préstamos federales, las
agencias gubernamentales comenzaron a usar mapas que clasificaban los
vecindarios por riesgo financiero. Los vecindarios predominantemente
afroamericanos se marcaban típicamente como de "alto riesgo",
independientemente de la calidad real de la vivienda.
Esto creó un círculo vicioso: las familias afroamericanas y
de bajos ingresos ya estaban atrapadas en áreas propensas a inundaciones porque
ahí era donde la tierra era barata. La discriminación hipotecaria mantuvo sus
valores de propiedad más bajos. A los afroamericanos también se les negaron las
hipotecas respaldadas por el gobierno y los beneficios del GI Bill que podrían
haberlos ayudado a mudarse a vecindarios más seguros en terrenos más altos.
El huracán Katrina mostró cómo esas líneas se traducen en
vulnerabilidad.
Cuando la historia se hizo presente
El 29 de agosto de 2005, mientras el huracán Katrina azotaba
Nueva Orleans, los diques que protegían la ciudad se rompieron y el agua inundó
alrededor del 80% de la ciudad. El daño siguió la geografía racial, los
patrones espaciales de dónde vivían los residentes afroamericanos y blancos
debido a décadas de segregación, como un plano.
Alrededor de tres cuartas partes de los residentes
afroamericanos experimentaron inundaciones graves, en comparación con la mitad
de los residentes blancos.
📢Suscríbete a nuestro newsletter semanal.
Entre 100.000 y 150.000 personas no pudieron evacuar. Eran
desproporcionadamente personas mayores, afroamericanas, pobres y sin
automóviles. Entre los sobrevivientes que no evacuaron, el 55% no tenía
automóvil u otra forma de salir, y el 93% eran afroamericanos. Más de 1800
personas perdieron la vida.
Esta falta de transporte —lo que los expertos llaman
“pobreza de transporte”— dejó a las personas varadas en la geografía en forma
de cuenco de la ciudad, incapaces de escapar cuando fallaron los diques.
Una recuperación que empeoró las cosas
Después del huracán Katrina, el gobierno federal creó el
programa Road Home para ayudar a los propietarios a reconstruir. Pero el
programa tenía un defecto de diseño devastador: calculaba la ayuda en función
del valor de la casa antes del huracán o los costos de reparación, lo que fuera
menor.
Eso significaba que los propietarios de bajos ingresos, que
ya vivían en áreas con valores de propiedad más bajos debido a la historia de
discriminación, recibían menos dinero. Una familia cuya casa de 50.000 dólares necesitaba
80.000 en reparaciones recibiría solo 50.000, mientras que una familia cuya casa
de 200,000 dólares necesitaba los mismos 80.000 en reparaciones recibía el monto
total de la reparación. La brecha promedio entre las estimaciones de daños y los
fondos de reconstrucción fue de 36.000 dólares.
Como resultado, las personas en vecindarios pobres y
afroamericanos tuvieron que cubrir alrededor del 30% de los costos de
reconstrucción después de toda la ayuda, mientras que los de las áreas ricas enfrentaron
solo alrededor del 20%. Las familias en las áreas más pobres tuvieron que pagar
miles de dólares de su bolsillo para completar las reparaciones, incluso
después de la ayuda del gobierno y el seguro, y eso ralentizó el proceso de
recuperación.
Este patrón no es exclusivo de Nueva Orleans. Un estudio que
examinó los datos del huracán Andrew en Miami (1992) y el huracán Ike en
Galveston (2008) encontró que la recuperación de la vivienda fue
consistentemente lenta y desigual en los vecindarios de bajos ingresos y de
minorías. Las familias de bajos ingresos tienen menos probabilidades de tener
un seguro o ahorros adecuados para una reconstrucción rápida. Las casas de bajo
valor con daños extensos aún no habían recuperado su valor anterior a la
tormenta cuatro años después, mientras que las casas de mayor valor que
sufrieron incluso daños moderados ganaron valor.
Diez años después de Katrina, mientras que el 70% de los
residentes blancos sentían que Nueva Orleans se había recuperado, solo el 44%
de los residentes afroamericanos podían mirar a su alrededor en su vecindario y
decir lo mismo.
Soluciones lideradas por la comunidad para la resiliencia climática
Las lecciones de Katrina sobre la desigualdad de los
desastres son importantes para las comunidades de hoy, ya que el cambio
climático trae un clima más extremo.
Las tasas de denegación de la Agencia Federal para el Manejo
de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para la ayuda por desastre
siguen siendo altas debido a obstáculos burocráticos como procesos de solicitud
complejos que hacen rebotar a los sobrevivientes entre múltiples agencias, lo
que a menudo resulta en denegaciones y retrasos de fondos críticos. Estas son
las mismas barreras sistémicas que se sumaron a las razones por las que las
comunidades afroamericanas se recuperaron más lentamente después del huracán
Katrina. El propio consejo asesor de FEMA informó que las políticas de asistencia
institucional tienden a enriquecer las áreas más ricas, predominantemente
blancas, mientras que no atienden a las comunidades de bajos ingresos y de
minorías en todas las etapas de la respuesta a los desastres.
Las lecciones de Nueva Orleans también señalan formas en que
las comunidades pueden desarrollar la resiliencia ante desastres en toda la
población. En particular, a medida que las ciudades planean medidas de
protección —elevar casas, programas de compra y asistencia para la protección
contra inundaciones— el huracán Katrina mostró la necesidad de prestar atención
a las vulnerabilidades sociales y centrar la ayuda donde las personas necesitan
la mayor asistencia.
La elección que enfrenta Estados Unidos
En nuestra opinión, una de las lecciones más importantes de
Katrina es sobre la injusticia social. El sufrimiento desproporcionado en las
comunidades afroamericanas no fue un desastre natural, sino un resultado
predecible de políticas que concentraron el riesgo en los vecindarios
marginados.
En muchas ciudades estadounidenses, las políticas aún dejan
a algunas comunidades enfrentando un mayor riesgo de daños por desastres. Para
proteger a los residentes, las ciudades pueden comenzar invirtiendo en áreas
vulnerables, empoderando una recuperación liderada por la comunidad y
asegurando que la raza, los ingresos o el código postal nunca más determinen
quién recibe ayuda con la recuperación.
Los desastres naturales no tienen por qué convertirse en
catástrofes humanas. Enfrentar las políticas y otros factores que dejan a
algunos grupos en mayor riesgo puede evitar una repetición de la devastación
que el mundo vio en Katrina.
The Conversation/ Traducción: Horacio Shawn-Pérez